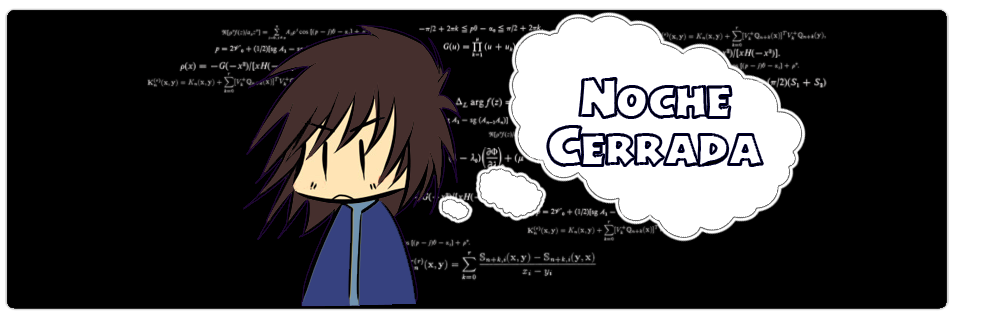Es increíble como la información puede detener la perspectiva que te habías hecho del día, arrugarla y arrojarla a la papelera como un borrador que ya ha servido suficiente a su propósito. Lo que auguraba ser una jornada aburrida y larga por la ausencia de ciertas variables (que, creo, habría de considerarlas ya como constantes) ha resultado derretirse ante el terrible calor que, como ha de ser, desprenden las buenas nuevas.
Y es que este cuatrimestre apenas he tenido proyectos interesantes en los que trabajar (honrosas excepciones aparte), pero la asignatura a la que acudía religiosamente los viernes después de comer (en muy buena compañía, por cierto)... ah, mantenía una intensa relación amorosa con ella. Y, oh, apenas puedo creérmelo, pero ha sido finalmente correspondida. Álgebra Lineal. Brrr, me entran escalofríos de placer.
Así que, mis queridos mortales, hoy, que me siento tan afín a los números y tan ajena a esas cosas profanas que dicen ser conocidas como palabras, voy a enseñaros lo que es un trabajo bien hecho. Demostraría algún teorema para vosotros si tuviera la certeza de que lograríais pasar de la primera coma, pero como no la tengo... baste decir que he sido una de las ocho afortunadas personas que han salido airosas de semejante empresa cuatrimestral. En su lugar, os voy a enseñar lo que es un trabajo bien hecho. Porque sí, porque me parece que vendéis vuestro amor a un precio demasiado bajo; algo tan devastadoramente íntimo vale mucho más que eso.
Dejeis caricaturas de comentarios, mensajes que derrochan ese buenrrollismo que a mí, a título personal, me parece tan poco verdadero, monteis clubes de fans o le deis a los botoncitos de las redes sociales en esa intachable labor de saturar el infinito ciberespacio... no. Ellos, vuestros infinitos objetos de adoración, seguirán sin ser artistas, porque, para serlo, necesitarían saber hacer obras de arte...
Como esta.
Pronto se convirtió en el tema de conversación más recurrente. Scott (no tardaron en averiguar su nombre), la puta de Lord Godwin. Por ello quizá se sorprendieron tanto la noche en la que él mismo entró, dando tumbos, en nuestra cocina.
En un principio, por su modo de andar, pensé que estaba ebrio. Pero cuando se irguió para mirarnos, descubrí que se estaba cubriendo la parte derecha de la cara. La sangre manaba abundantemente desde su cabello, y había manchado su camisa blanca. El chaleco que llevaba sin abotonar también estaba sucio. Pero su rostro… ese hermoso rostro estaba cubierto de golpes, hinchazones y manchas violáceas. Quien quiera que fuera se había ensañado con él.
Avanzó unos metros, vacilante, en el cuello aún se veían las marcas de mordiscos. En un momento pareció marearse, así que tuvo que apoyarse urgentemente en la encimera, mientras respiraba pesadamente. Sus mejillas aún estaban arreboladas por el esfuerzo que le debía suponer el tenerse en pie… aunque quien sabe si esa rojez no era sino fruto de otros golpes. Finalmente, alzó la mirada y preguntó, con una voz sorprendentemente clara y serena.
-¿Tenéis hielo?
Todos nos quedamos mirándole, sentados en las duras sillas metálicas dispuestas alrededor de la mesa: Bobbie, Atman, Donna, Louise y yo. Y, por supuesto, nadie movió ni un dedo ante su súplica.
Suspiró cansadamente. Fue a abrir la boca otra vez, pero el dolor le hizo doblarse en dos. ¿O era que se estaba riendo? Cuando se irguió, tenía los labios manchados de sangre, y una gota de saliva roja se deslizaba por su barbilla sin que él pareciera notarlo.
-Disculpad, ¿podríais darme hielo? –repitió, y su buen hacer, dada su situación actual y nuestra indiferencia, estaba fuera de lugar. De hecho, ninguno de mis compañeros le estaba mirando. Yo, en parte, podía comprenderlos. ¿Qué demonios hacía Scott ahí? La segunda planta, ruinosa y sin calefacción, estaba reservada únicamente para nosotros, y, esto os lo puedo asegurar, jamás teníamos visitas. Arriba, donde vivía Lord Godwin, había criados de sobra, medicinas, y seguro que fuentes enteras de hielo tallado para simular figuras que encajaran con la estilosa decoración. ¿Por qué rebajarse a venir aquí, a este agujero sucio e inmundo? ¿Buscaba a caso algo de amabilidad? Pues no la iba a tener. Él estaba muy por encima de nosotros en tanto que era el nuevo amante de Lord Godwin y un solo capricho suyo podía ser nuestra desgracia. Pero a la vez, estaba hundido en la porquería, porque se vendía por dinero, y eso era repugnante, asqueroso, ninguno de los que allí estábamos nos habíamos visto obligados a alcanzar semejante extremo.
El silencio se había apoderado de la habitación, y todos parecíamos estatuas: agarrados a nuestras tazas de té, con la vista clavada en la mesa, por la que corría rauda una cucaracha rojiza. El chico seguía allí, apoyado en la encimera, podía escuchar su respiración ronca. La radio, un aparato cochambroso que siempre teníamos encendido, se hizo más presente. La canción actual terminó, dando paso a otra muy diferente. Unas notas en el acordeón fueron el precedente de una curiosa melodía circense que me recordaba a las noches de fiesta en la feria de Redbutterfly. El sonido, como el humo, pronto se extendió por la habitación. Precisamente porque era una música sinuosa y alegre, quedaba totalmente desacorde con la frialdad de la escena en sí. Las notas ya flotaban por el ambiente, como molestas avispas en verano. Esa melodía hablaba de tardes de estío, con una luna brillante en el firmamento para alejar las sombras. De familias alegres llenas de niños, aquellas que ninguno de los presentes (de eso estaba segura) habíamos tenido. De algodón de azúcar, manzanas de caramelo y otros manjares que nada tenían que ver con el té amargo que paladeábamos en ese momento, o el sabor de la sangre. De alegría, dicha y placer. De la alegría de ser humano y compartir con otros en una enorme fiesta. Justo aquello de lo que queríamos ni oír hablar. Por tanto, la música, al traer todos esos recuerdos, nos turbaba de manera tal que ni siquiera nos atrevíamos ni a respirar, con los dientes apretados y los nudillos blancos, esperando angustiados a que terminara de una vez.
Entonces ocurrió algo muy extraño. Scott, que hasta entonces había permanecido renqueante a un lado, empezó a moverse. Primero muy despacio, pero ya entonces pude observar por el rabillo del ojo la sincronía de sus pasos: adelante, detrás, a un lado… Pronto empezó a ir más rápido y a desplazarse por buena parte de la cocina, siguiendo siempre el ritmo de la música. Trató de erguirse e incluso se quitó la mano ensangrentada de la cara, dejando al descubierto su ojo derecho, (hinchado hasta el punto de que apenas podía abrirlo), para así fingir que abrazaba a un compañero imaginario, en un baile de lo más extraño. Noté como todos le lanzaban miradas ansiosas, asustados por su reacción, esgrimiendo el temor que la gente normal tiende a sentir por los locos. Pero él no se detuvo. Siguiendo la melodía, danzó grácilmente alrededor de la mesa, y era curioso cómo, a pesar de las muecas de dolor, la sonrisa traviesa nunca abandonaba su rostro, como si todo el asunto no fuera más que una especie de chiste que nosotros estábamos tardando en comprender. Cuando la música alcanzó una especie de clímax, se acercó bailando a mí, y me tendió la mano, una mano cubierta de sangre, como invitándome a acompañarle. A pesar de su rostro deformado y el cuerpo enfermo, una especie de determinación (¿o era locura?) brillaba en la mirada de su único ojo. En ese momento me di cuenta de que el autor de esos golpes no debía ser otro que el mismo Lord Godwin, cuyos arranques violentos, por cierto, gozaban de una fama nada desmerecida. La mano del muchacho seguía allí, firme, esperando. Dudé unos instantes. Sabía que en agarrarla o no estaban implicadas muchas cosas. Él pertenecía al otro bando, con lo que aceptarle suponía una traición. Traición. Aquello por lo que me había apartado Redbutterfly. Sentí el inicio de una devastadora tristeza en mi interior, como una vorágine descontrolada. Pero es que yo nunca fui una buena persona.
Así que agarré la mano, y ante la sorpresa de mis compañeros, él pasó la suya alrededor de mi cintura y me atrajo a su lado. Moverse en su abrazo era fácil: me manejaba con una maestría sutil y embriagadora. La música se derramaba ahora por mis venas y todo lo que deseaba mi cuerpo era seguirla. Sin darme cuenta, yo había pasado los brazos alrededor de su cuello, y observaba su rostro herido con el deleite del que admira la belleza de un templo en ruinas. Éramos ahora dos barcos de velas rasgadas, perdidos para siempre en el océano infinito y devorador.
So... Merry Christmas, Charlie!